15
2006La hora del duelo
Venía arrastrando sus enormes botas, cargadas de polvo astral. Su viaje, más planetario que nunca, lo trajo hasta la boca del metro. Allí se llenó los pulmones de carbón y picó con sus espuelas el desgastado acerado de Modernidad. Sendas muescas dejó en el suelo; se limpió las suelas y lanzó un enorme esputo contra aquella vieja que lo miraba.
Encogió el brazo derecho levemente. Su levita comenzó a tener vida. En un rápido movimiento tenía calzada en su mano ese gran revólver con tambor de oro que llevaba en el interior seis enormes balas de plata del calibre 22.
Clam, clam, clam, clam, clam, clam.
Sus pestañas era cortinas de plomo al oir el último estampido.
Ella, al final de la escalera, con la cabeza descerrajada, sangraba a borbotones.
Se acercó marcando el paso, dejando tras de si un rastro de estrellas metálicas; todavía respiraba.
Pasó su mano por el torso. Con un golpe seco le arrancó el sujetador. Se sentó junto a ella mientras el cañón de su revolver quemaba. Despojado del sombrero hizo una reverencia, se inclinó.
Comenzaba la venganza; era hora de amamantarse con su sangre.
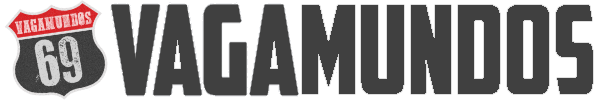
Comentarios recientes