05
2008Cementerio
Cuaderno de bitácora: día 35
Jamás imaginé lo que la mente humana era capaz de hacer. Siempre recuerdo una vieja frase de mi abuelo que me decía cada mañana al despertar y caminar los dos juntos hacia el cementerio de libros -en Verde no hay libros-; "nuestra capacidad para aprender es como el mar que aunque desemboquen en el él diez mil ríos, nunca se llena".
Aquellas mañanas eran siempre inquietantes. Había que dejar hasta pequeñas muestras de sangre en los controles intuito personae que debíamos pasar. Sólo tres. Tres controles para entrar en uno de los más viejos y recónditos luagres donde el conocimiento impreso estaba reservado para una pequeña élite, descendientes de los primeros habitantes de nuestro nuevo planeta.
Allí, sentados, uno frente a otro, en pupitres de aluminio alunizado, se levantaba una finísima pantalla de TFTD. En silencio, comenzaba a proyectarse un suave y, a veces, dulce luz blanca. En una fracción mínima de tiempo, se presentaba ante nosotros un antiguo sistema de organización de archivos digitalizados y con nuestros tembloros y vivaraces dedos, buscábamos el libro que deseábamos leer.
Era casi -fue seguro- una maldición. Los libros debieron ser aniqualados, exterminados, llevados la nada en la Tierra. Otro genocido más. La fuente de conocimiento voló, emigró.
Los Señores de la Guerra, los todopoderosos cómplices de las destrucción masiva de seres humanos, habían decidido que aquellos recipiestes del conocimiento humano, cuyo origen eran los escasos árboles que quedaban en el planeta, fueran eliminados, uno a uno.
Las grandes bibliotecas fueron reducidas a cenizas; los creadores juzgados y condenados a muerte. Todos los soportes informáticos fueron borrados por el todopoderoso padre-madre de MOL. El conocimiento quedó borrado de la faz de la Tierra. Había que sobrevivir con unas normas inducidas y controladas por ejércitos de policías represores, prestando a su vez, una obediciencia debida a una clase dirigente, exclusivamente preocupada por la guerra, los recursos naturales y los rendimientos crematísticos de su inversiones.
Mi abuelo lloraba. Acariciaba la pantalla intentando recordar el vetusto tacto del papel amarillento que hacía descansar sobre él, lustros de sabiduría; sabiduría humana.
Hoy he rozado con alivio y nostalgia mi nanoteclado.
Me gustaría regresar -teletransportarme- por unos instantes, a aquel silencioso y vigilado cementerio de libros.
MOL me llama. Mi intercomunicador compulsivo ha comenzado a vibrar.
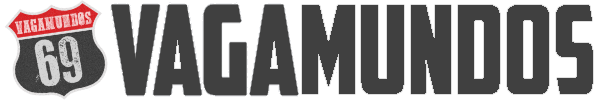
Comentarios recientes