
28
2014Cuanto más quiero, más puedo
Diario IDEAL, 21 octubre de 2014
Esta afirmación debería tatuármela porque cada vez que me lo digo, más me reafirmo en la idea de que el motor de nuestro cuerpo no es el corazón o los músculos; es nuestra cabeza. Todo se decide, se rige, se gestiona desde ahí. Ese trozo de materia gris, tan desconocido para unos, tan poco usado por otros, tan desaprovechado en la mayoría de las ocasiones, es el verdadero tesoro del ser humano. Porque si no, de otra forma, no tendría explicación la cantidad de veces que te pueden soltar un revés y tú -el cerebro- procesarlo, gestionarlo, y volver al ataque, con más empuje y decisión si cabe.
Y es que la gran lección de este pasado fin de semana ha sido para mi: ‘confía cada vez más en tu cabeza que lo demás vendrá por añadidura’. Es así. Una verdad como una catedral. Este pasado viernes a las doce de la noche nos daban el pistoletazo de salida en San Vicente de la Barquera (Cantabria) para afrontar una de las carreras de montaña más duras de la Península: el Desafío Cantabria. Noventa kilómetros por delante, en una noche calurosa, donde, además, superas un desnivel de más de seis mil metros y bajar otros cinco mil y pico. Todo en el imponente escenario de los Picos de Europa que por sí solos, acojonan y mucho. Lo de Fuente Dé es colosal.
Pero en esta ocasión, añado, todo fue mal desde el principio. Sufrí durante cuarenta y cuatro kilómetros unos dolores incesantes de estómago; vomité; las pilas de mi frontal fallaron; uno de los repuestos de pilas que llevaba no funcionaba; apenas si veía y encima, el terreno se complicaba con zonas donde algún corredor dejaba sus zapatillas enterradas en barro. En cada avituallamiento pensaba en dejarlo porque mi angustia, angustia literal, de esa que tira del ombligo y que te duele hasta la campanilla, me llevaba ahogado. Pudo con Iñaki, uno de los compañeros del equipo que cayó en el treinta y tres. Sin embargo, seguía corriendo.
El amanecer me pilló antes de llegar al avituallamiento del kilómetro cincuenta y tres y, tras una noche sin apenas tomar nada, iba completamente desfondado y con el firme propósito de dejarlo en ese punto kilométrico. Pero yo no sé qué pasa por este puta cabecita que en el cincuenta y tres, comí bien, bebí mejor y mi cuerpo, ése que había arrastrado hasta casi darle la vuelta literal soltándolo todo por la boca, decidió que las fatigas eran agua pasada y que empezaba otra carrera.
Y sin pensarlo llegué volando hasta las postrimerías de los últimos catorce kilómetros en los que me tenía que enfrentar al más de terrible de mis miedos: el vértigo. La bajada por el camino del teleférico de Fuente Dé es indescriptible. Son 750 metros de caída libre hasta el punto base. El vértigo tiene una particularidad y es que, si es muy fuerte -como me pasa a mí- te bloquea. De tal suerte que eres incapaz de hacer absolutamente nada. El pánico te deja hecho un trozo de madera inmóvil, perdiendo todo sentido de la realidad. Es una sensación aterradora.
Sin embargo, una vez más, he aprendido a engañar a mi propia cabeza (el trozo que gestiona ese miedo), o mejor, dicho, a mi vista que es la que te da la información de si estás a tres, treinta o trescientos metros de altura. Mi cerebro procesaba la fuerza de mis piernas, sabiendo, además, que las zapas en ese momento no pueden fallar y, acompañado por los bastones, todo era aplicar-fijar-clavar la mirada en el suelo, como un mulo de carga, y superar sin respirar uno de los parajes más increíblemente bellos que yo haya visto. De nuevo es mi cerebro el que rige, gestiona y resuelve la situación de tal manera que cuando estoy abajo del todo y miro por donde he bajado sigo sin dar crédito a lo realizado, convirtiéndose ello en el mayor desnivel al que me haya enfrentado jamás con la necesaria obligación de salvarlo para llegar a algún sitio.
El resto hasta la meta en Espinama, por supuesto, ya se convirtió en una orgía de endorfinas que, junto a Pedro y Raúl, mis inseparables compañeros de Llévamepronto, celebramos al pasar la meta los tres cogidos de la mano, superando, una vez más, todas y cada una de las dificultades que la montaña nos había puesto. Raúl, al principio con el calor; Pedro, media carrera casi cojo y yo, a punto de que mi estómago explotara.
¿Para qué? Para no ganar nada, pero ganar mucho. Ganar superación, ganarle a tus límites, a tus miedos, a tus incertidumbres; a ganar segundos de intensidad viendo parajes indescriptibles; ganar en conocer el sonido de tu cuerpo, sus señales, sus altibajos, sus necesidades; ganar en conocerte y reconocerte, y lo más importante y brillante de todo, ganar en trabajo para tu cerebro, en sacarle partido, rendimiento y que no te deje abandonado jamás.
Mi cerebro ahora es mi mejor aliado. Cada vez lo conozco –y me comunico con él- mucho mejor y eso me lleva a pensar que, superado un reto, vendrá otro y que, sin locuras, lo debo superar porque cuanto más quiero, más puedo. Es mi vida y quiero aprovecharla al máximo.
Y la próxima semana… ‘desde Luoyang con amor’.
Foto: fotosanvicente.com
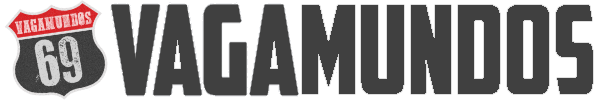



Comentarios recientes