16
2012Fair Valley

Diario IDEAL, 15 agosto 2012
Sus piernas sujetan más de noventa años de historia. Gracias a las cálidas y agradables estaciones que disfruta esta apartada zona de Francia, sus huesos aún consiguen llegar cada día hasta su banco favorito. El rigor del invierno ya fue suficiente en aquel frente, primero en Stalingrado, luego en Varsovia, Berlín para acabar en Rennes, en la gélida y húmeda Bretaña gala.
Cuando decidió colgar su arma corta, entregar los galones de sargento en la comandancia de su pueblo natal, se prometió que jamás volvería a pasar frío. Perdió por este motivo no sólo dos falanges de su corazón izquierdo, sino que, dos dedos de su pie derecho, corrieron la misma suerte. Amputados tras haberse quedado negros, carbonizados, en aquellos días de inmenso frío que castigó su cuerpo mientras que recorría Europa de sur a Norte, de Oeste a Este y regresar al norte de Francia.
Heredada y recuperada la enorme finca de viñedos, Edgar supo no volver a pasar frío. Incluso en los lánguidos y tristes días de otoño, con ese mes plomizo de noviembre, supo esquivar, de una forma u otra, la humedad, la lluvia o el simple frío. Aquella finca estaba situada en una zona que parece respetara el deseo de su dueño desde agosto de 1947. El decidió bautizarla como Fair Valley. Un nombre nada francés para un paraje conocido como ‘Vignoble plaine’. Nadie supo nunca por qué Edgar cambió el nombre de aquella extensión de tierra que pertenecía desde tiempos inmemoriales a su familia.
Hoy ha vuelto a su banco. Un banco que tiene su nombre escrito. ‘Este banco pertenece a Edgar’, escribieron hace mucho años la chiquillería que por aquellos años saltarines de los 70, correteaban por las calles de su pueblo. Hoy vuelve a sentarse con sus piernas que aún aguantan. Pero la estación de tren hace años que dejó de funcionar. En 1982 el gobierno decidió que por allí no volvería a pasar ningún tren. Pero él, todos los viernes, a la misma hora, desde aquel 1982 se sienta en el banco esperando que pase, de nuevo, algún tren.
El pequeño Vincent hoy se acerca al banco de Edgar. Los niños de ahora parecen que le tienen miedo. Su rostro ajado por los años y el sol, les impone respeto. Su barba canosa y una enorme trenza blanca que resbala por su espalda, muestra aún signos evidentes de fortaleza. Edgar es tranquilo y apenas habla. Vincent se acerca a su banco. Edgar casi no percibe la presencia de Vincent. Como una lagartija se desliza por el banco hasta situarse, sereno, callado, junto a la figura de Edgar, el viejo sargento que perdió varios dedos en ‘la grande Guerre’, el señor de los viñedos que daba trabajo cada año a muchos habitantes; Edgar, el soldado que desde antes de que él naciera, iba cada viernes a la estación de tren, a su banco, a contar los minutos que tal vez restaban para que su vida se apagara definitivamente.
Edgar ya sabe que Vincent está sentado junto a él. Esboza una leve sonrisa mientras que Vincet lo vigila con el rabillo del ojo. ‘Sabes Vincent’, dice con voz cascada, vieja, herrumbrosa, ‘llevo esperando su tren desde hace muchísimos años. Pero me temo que Noelí no vendrá. Ella consiguió evitar que perdiera la vida. Sólo me deshice de estos fragmentos de mis manos’. Vincent atiende estupefacto a las explicaciones de Edgard. ‘Y sabes Vincent, me dijo que vendría desde Berlín a verme. Por eso, al llegar aquí, le puse a mi viñedo Fair Valley. Era lo que ella llevaba colgado en su cuello aquellos días en el viejo hospital de Sophien Strasse. La americana, la enfermera americana, la bella e infinita cuidadora de Boston, nunca vino. Por eso espero aquí sentado. Pero no desespero Vincent. Ese día llegará. Y ella vendrá a verme a curarme de estas heridas que nunca se cerraron, que se quedaron abiertas por las calles de Berlín’.
Vincent ahora conoce la historia. Un niño de apenas diez años es el único conocedor de la historia que nunca supieron ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus tíos, ni sus vecinos. Volvió a mirar atento el silencio que Edgar había vuelto a fabricar tras aquellas frases. Vincent, poseedor de este secreto, se sintió también un guerrero fuerte y se dijo a sí mismo que un día llevaría ‘esa trenza blanca’. Y no lo dudó. Posó su mano sobre la huesuda y amputada mano del viejo y afirmó: ‘desde hoy serás mi abuelo’. Edgar giró su cabeza, lo miró y asintió con su cabeza. Como si de un enorme peso se quitara el viejo de encima, Edgar regresó con su mirada a la entrada de la estación. Balbucea algo. Unas lágrimas se deslizan por las grietas esculpidas alrededor de sus ojos. Vincent no sabe qué dice. No lo entiende. Intenta mirar hacia el mismo lugar que el viejo sargento. ¡Es Noelí!, grita. Vincent intenta ver algo que no aparece. Vuelve a mirar. Y mientras busca, un golpe seco sacude su diminuto hombro. El silencio hace de fiel testigo de la última visión de Edgar. Su deseo se ha cumplido.
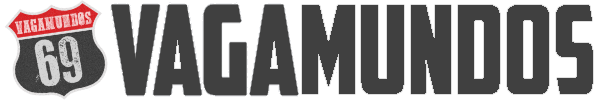
Comentarios recientes